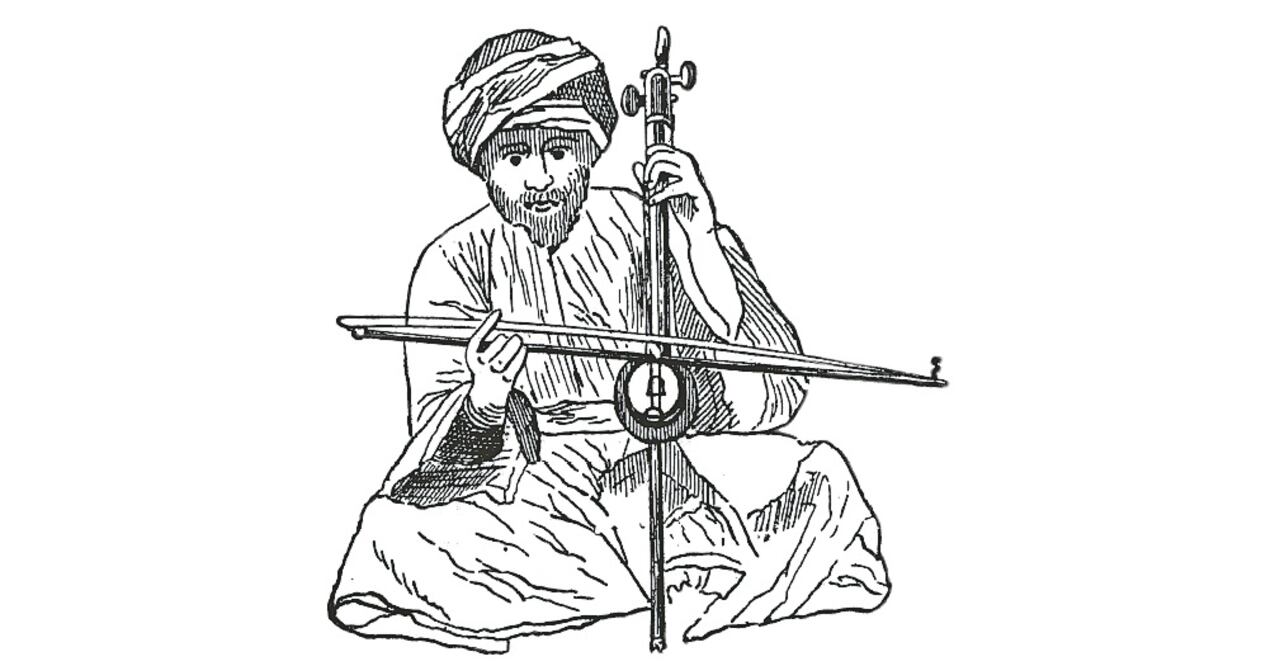Más Información

Esta es la propuesta para llegar a la jornada laboral de 40 horas en 2030; comisión en el Senado alista dictamen

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil
A los judíos se los recibía mejor en el norte de África, musulmán, que en la Francia católica. De este modo, es probable que las primeras etapas de Da Martinengo fueran los puertos meridionales: Argel, Túnez y Trípoli. Y en los zocos cubiertos de aquellas ciudades este refugiado renacentista encontraría el primero de muchos colorantes potenciales para su taller portátil: una flor naranja, parecida a una caléndula.
El alazor es poco corriente: si se añade álcalis al caldo de tintura, es amarillo; con ácidos adquiere un hermoso rosa carmesí, el color de la «cinta roja» con que en tiempos se ataban los documentos legales en Inglaterra y que ahora ha dado su nombre a los espinosos procedimientos burocráticos. Los comerciantes de los bulliciosos zocos norteafricanos conocían esta planta desde hacía incontables generaciones: los antiguos egipcios la usaban para teñir las envolturas de las momias y para dar a sus ungüentos ceremoniales un aceitoso color naranja. La apreciaban tanto que disponían guirnaldas de alazor entrelazadas con hojas de sauce en las tumbas de sus parientes para consolarlos después de la muerte.
También es una planta con la que hay que tener precaución. A lo largo de sus cinco mil años de cultivo, a los recolectores de alazor no ha sido difícil distinguirlos cuando iban a trabajar en los campos; eran los que llevaban zahones de piel de la cadera a las botas para protegerse de las espinas. Hoy día, si los tallos de alazor quedan atrapados dentro de una máquina cosechadora, es casi imposible sacarlos. «Quema la máquina», es la solución que se da en broma al problema. Y a un productor de alazor norteamericano de la década de 1940 le gustaba contar la historia de un perro que una vez vio correr tras un conejo; justo cuando parecía que iba a atraparlo, el conejo se metió zumbando en un campo de alazor. El perro lo siguió, pero unos segundos después se le vio retroceder en actitud avergonzada, levantando las patas una por una con mucho cuidado.
Lee también: Guillermo Fadanelli y el "Desorden. Crítica de la dispersión pura"
Para los compradores de colores, también el alazor es un tinte con el que hay que ir con ojo, en particular si no es este el que se busca. Esta planta se ha hecho pasar tantas veces por otro tinte amarillo más caro que uno de sus nombres es «falso azafrán». De hecho, nadie está seguro de su origen: de si llegó primero de la India o del norte de África. Se la reverencia en ambos lugares, y en la India y Nepal es un color santo, quizá porque se acerca al color del oro. Recuerdo mi visita a la gran estupa budista de Boudhanath, justo a las afueras de Katmandú; su cuerpo de un blanco puro estaba marcado con manchas arremolinadas de lo que parecía orín. Al principio pensé que era una pena, pero después me dijeron que era la señal de que un devoto había hecho una donación al templo. Verter unos cuantos cubos de alazor sobre una estupa tan importante equivale a encender miles de lámparas de manteca y es excelente para el karma.
Pero ninguna ofrenda a su propio Dios parecía ayudar a los judíos en aquellos difíciles días de la década de 1490. Como acaso descubrió Da Martinengo, ni siquiera el norte de África resultaba un refugio fiable. Corrían historias de moros que echaban a los judíos de las ciudades y los obligaban a quedarse en el campo, donde morían de hambre. Así que si nuestro refugiado disponía de dinero, continuaría a lo largo de la costa buscando un lugar en el que vivir en paz. Y la siguiente etapa importante —evitando Sicilia, que formaba parte del Imperio español y de donde también se había expulsado a los judíos— era Alejandría. En aquel concurrido puerto, llamado así por Alejandro Magno, un constructor de laúdes errante encontraría un mercado lleno de materiales de interés.
Uno de ellos era la «sangre de dragón», que se transportaba por el mar Rojo en barcos procedentes de Yemen, o tal vez incluso de las islas que hoy forman Indonesia. Si se hubiera tomado su tiempo, Da Martinengo podría haberse sentado en el mercado a escuchar las historias de cómo este polvo rojo castaño había obtenido su curioso nombre. Por unas cuantas monedas la gente le habría contado tantas historias de santos, príncipes, doncellas y grandes bestias verdes e iracundas como hubiese tenido tiempo de escuchar. Quizá se habría sentido decepcionado al saber, al fin, que era sencillamente la savia de un particular árbol de «sangre de dragón», llamado así porque su resina era tan oscura que a buen seguro debía de tener algo de reptil. A Cennino Cennini, un siglo antes, no le gustaba. «Dejémoslo y no le prestes mucha atención», aconsejó a sus lectores. Pero, incluso hoy día, esta resina coloreada es muy apreciada para los violines.

La variedad de aceites derivados de nueces y semillas que se encontraban en los zocos del norte de África y el Mediterráneo oriental debía de ser embriagadora. El aceite de linaza era el nuevo material de los pintores, y no hacía mucho que había reemplazado a la témpera como ingrediente aglutinante. Pero también había aceites de clavo de olor y de anís, de nuez y de alazor, así como de la semilla de adormidera. Habría muchas gomas y resinas en estos mercados para que nuestro constructor de laúdes aglutinase su madera: resina de sandáraca de los pinos norteafricanos, goma arábiga de Egipto, goma benjuí (hoy día llamada benzoína) de Sumatra; goma tragacanto de Alepo, que se vendía en forma de delgados y arrugados trozos de arbusto parecidos a gusanos. Tanto gomas como resinas proceden de los árboles, pero las gomas se convierten en gelatina al mezclarse con agua, mientras que las resinas solo se disuelven en aceites, alcohol y espíritu de trementina.
La anécdota de que el gobernante otomano Bayaceto II se había burlado de España por expulsar a los judíos puede que sea apócrifa, pero las noticias viajan rápido entre la gente acosada y la leyenda de que había dicho: «Llamáis a Fernando un rey sabio, y empobreció su país para enriquecer el mío» quizá viajó hasta las comunidades judías de Egipto en cuestión de meses. Debieron de encontrarla inmensamente reconfortante. Y a Da Martinengo tal vez le proporcionó un motivo para irse de Alejandría: esta vez a Turquía, patria del laúd.
Llevaría consigo palo brasil rojo de las Indias Orientales; un palo de tinte tan preciado que unos años después, cuando los portugueses lo descubrieron en el Nuevo Continente, llamaron a aquel país con el nombre del árbol. Es irónico que fuera otro tinte de las Américas el que le arrebató la popularidad: cuando la cochinilla se impuso sobre todos los demás rojos orgánicos, el palo brasil pasó a no valer casi nada; a veces se lo veía sencillamente pudriéndose en los muelles. Fue en esta triste situación cuando los fabricantes de mástiles de violín lo descubrieron en el siglo XVIII, y el Pernambuco —el brasil más fino de Brasil, tan fuerte que parece hierro— se convirtió en el material más apreciado para los buenos arcos. A un famoso constructor de arcos de violín inglés llamado James Tubbs se le conocía por su extraordinario pernambuco de color chocolate. Algunos decían que lo teñía con orina rancia, aunque cuando yo probé a hacerlo —método que no recomiendo— dio a la madera un color más «amelazado» que achocolatado: un leve matiz más oscuro que el de su estado natural y solo un poco más brillante. Quizá la clave fue que yo no había consumido una botella de whisky aquel día. Y es que se sabe que a Tubbs le gustaba bastante el trago.
Da Martinengo encontraría un barco que se dirigiera hacia el norte, partiendo en dos el Mediterráneo y recorriendo luego la costa turca. Y en el camino querría detenerse en la isla de Quíos, a poca distancia de tierra firme, pues Quíos era la patria de uno de los elementos más importantes de la caja de herramientas de un constructor de instrumentos de cuerda: una resina de color limón tan masticable que se llama mástique y que por entonces tenía un precio tan alto que haría tragar saliva a cualquiera. Pero si, al llegar al puerto, nuestro constructor de laúdes hubiera solicitado ver los famosos árboles Pistacia lentiscus, la gente de la ciudad habría sonreído tristemente y habrían negado con un gesto. Y si hubiera encontrado a alguien que se prestara a traducírsela, habría oído una historia que le habría recordado sus propias tribulaciones como hombre castigado por su fe.
La leyenda cuenta que un soldado romano llamado Isidoro desembarcó allí un día del año 250 d. C. Era cristiano y se negó a hacer sacrificios a los dioses romanos. El gobernador pensó con detenimiento en este hombre extraño; decidió que primero lo haría azotar y luego lo mandaría quemar vivo por su insolencia. Pero cuando los soldados romanos ataron a Isidoro a una hoguera, las llamas jugaron a su alrededor sin quemarle la carne. En vista de eso, lo ataron a un caballo y lo arrastraron por las rocas del lado meridional de la isla; y por si aquello no lo hubiera matado, le cortaron la cabeza.
En ese momento, dice la historia, todos los árboles del lado meridional de la isla lloraron por el mártir, y sus lágrimas se endurecieron y se convirtieron en mástique. Y resultó ser no solo un excelente barniz dorado para cuadros e instrumentos musicales, sino también una goma de mascar natural. Se recolectaba, y aún se recolecta, en verano, practicando cortes en los troncos de los pequeños árboles de mástique. Al cabo de pocas horas los árboles lloran por san Isidoro y la resina cae sobre un suelo esmeradamente limpio.
Durante la Edad Media genoveses, venecianos y pisanos lucharon por la posesión de aquella isla y su valiosa cosecha. Y siempre le tocó llorar a la gente de Quíos. Los genoveses fueron los más crueles y prohibieron incluso tocar los árboles; unas veces mataban a los transgresores; otras les cortaban la mano derecha o la nariz. Qué ironía, perder la nariz a causa de algo que refrescaba el aliento.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]