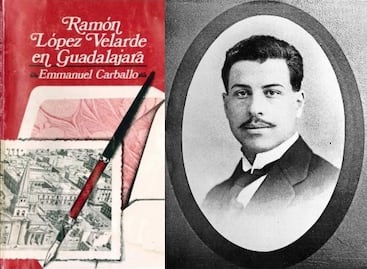Existen lugares ficticios que, si bien parten de un modelo real, apuestan por una construcción del todo autosuficiente, indisociable de los personajes que la habitan. En acequia, la novela de Amaury Colmenares (Ciudad de México, 1986) ganadora del Premio Hispanoaméricano de Narrativa Las Yubartas 2024, los hechos permanecen siempre regidos por el espacio en que se sitúan. Entre las calles accidentadas de Cuernavaca, un despacho de abogados se encarga, entre otros casos, del litigio en torno a un museo de espejos con propiedades fantásticas; una editorial lanza una línea de engañosos superventas, aprovechando la similitud de los nombres de sus autores desconocidos con los de otros más célebres; un niño deambula por un sistema de túneles subterráneos que desafían las normas del espacio-tiempo; en un hotel a las afueras de la ciudad, los visitantes llegan por azar y, después, se descubren incapaces de salir.
Así, el realismo se diluye conforme su autor establece un pacto de verosimilitud exclusivo del universo que plantea. Colmenares no escribe de una Cuernavaca real, sino de su Cuernavaca: una repleta de humor y de absurdos, en donde la realidad factual se muestra porosa a cada momento. Incluso si sus señas coinciden con las de la ciudad verdadera, poco tiene en común con lo que otros autores han escrito de ella. Por recurrir al ejemplo más obvio, en Bajo el volcán (1947) Geoffrey Firmin descubre, en estas mismas calles, los visos de una caída fáustica que tiene a la ciudad como telón de fondo, incluso como catalizadora de los hechos, mas no como protagonista. Colmenares, en cambio, escribe desde el interior de la urbe y, en ese sentido, se permite una visión autoral subjetiva de la misma, que termina por convertirla en un personaje más.
Lee también: El Prix Voltaire: y los ataques a la libertad de expresión

Colmenares ha buscado construir el espacio de su ficción de manera paulatina, colocando sus cimientos en más de una obra. Basta con leer Grimorio (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023) para reparar en la repetición de ciertos personajes o lugares, como el bar Ruina Tropical o Lucía, una jardinera apasionada de las flores, así como la importancia simbólica de los jardines como espacios duales, que encarnan la influencia –providencial o lesiva– del entorno sobre los personajes. Sin embargo, pese a su ánimo por la creación de un universo cerrado, no cabría acusar al narrador de acequia de localista. A menudo desplaza el foco de Cuernavaca, alcanzando otras latitudes sin que eso implique una renuncia a la unidad; por ejemplo, el relato de la virgen de madera que, tras perderse en un naufragio, es arrastrada por pedazos hasta una ciudad costera donde los fieles buscan recomponerla, reafirma el papel de la discontinuidad como signo regente de la novela.
La de acequia es una escritura performática en toda la amplitud del término, porque no sólo pone a la práctica su propuesta formal, sino que la tematiza: el uso del fragmento, la forma en que los distintos hilos narrativos terminan por cruzarse, emula la geografía de esa ciudad que ha “crecido sorteando el vacío”, atravesada por barrancas que la fisuran, la separan y, al final, la reúnen consigo misma. Muchas veces, la palabra “ciudad” podría ser reemplazada por la palabra “novela” y, entonces, el resultado sería una clave de lectura escondida entre las páginas: “A veces que siente uno como que anda en una [novela] que se le rompió a alguien y trató de volver a armar sin recordar dónde iban las piezas”.
Lee también: La arriera domina el 29 Festival Mix
A menudo, cuando se apuesta por la novedad técnica, existe el riesgo de desatender las inquietudes, contradicciones o anhelos de los personajes que habitan la ficción. Por eso, la experimentación es más operativa cuando surge de la necesidad, no cuando la precede: debe liberar, no constreñir. Acequia, sin embargo, brinda al lector un rompecabezas que, indisociable de la trama, la nutre e incluso la completa. En ese sentido, la experimentación resulta afortunada y, lo que es más, necesaria. Solo en algunos casos el formato fragmentario me parece menos logrado: ciertos pasajes, enunciados antes por la voz del autor –como individuo– que por el narrador –como construcción literaria–, podrían haber sido explorados a más profundidad y, en consecuencia, no parecen del todo justificados. Están también aquellos fragmentos escritos en segunda persona, que suponemos parte de la correspondencia amorosa entre dos de las personajes; en ellos, la prosa de Colmenares alcanza sus momentos más luminosos, pero desaparecen antes de haber tenido un impacto visible en la trama.
En ocasiones, el narrador pasa con demasiada prisa por los hechos, sin detenerse en sus implicaciones más allá de la trama general. Sin embargo, merece la pena una precisión: en una novela como esta, los personajes son esencialmente fársicos y, en ese sentido, su propósito es encarnar una experiencia colectiva de la que todos ellos son partícipes; como piezas de un rompecabezas, lo importante es la belleza de la imagen que forman en su conjunto. Colmenares no busca, pues, presentarnos el mapa terminado de una ciudad, sino crearla para que nosotros, los lectores, aventuremos su posible cartografía.
[Publicidad]
[Publicidad]