Más Información

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

SRE pide información de familias mexicanas detenidas por el ICE en centro de Texas; prioriza casos de menores
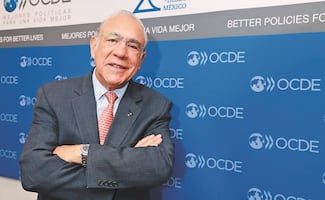
José Ángel Gurría Treviño, el exfuncionario con pensión dorada; su paso por Nafin, Hacienda y la OCDE

Mundial 2026: ¿Habrá alerta sanitaria por sarampión en México durante la Copa del Mundo?; esto dice Sheinbaum

Extraditan desde España a sacerdote acusado de pederastia; Fiscalía de Jalisco continuará investigaciones
En la obra vasta e intrincada de László Krasznahorkai (1954) pulsa una herencia que se remonta en primer lugar al absurdo radical de Franz Kafka —la K que puso inequívocamente en el mapa a la literatura centroeuropea—, al dédalo burocrático, al destino privado siempre bajo asedio público, al gesto inevitable de lo grotesco, pero también al infatigable monólogo interior que expone una individualidad en pos del grito que fracture el silencio impuesto por la historia y la política. Esta herencia no es un simple accesorio sino la materia con que el escritor oriundo de Gyula en el sureste de Hungría moldea su visión cada vez más asfixiante, cada vez más desalentada, cada vez más necesaria en un mundo que tropieza con su propia sombra. En ese espacio distópico y oscuro, apocalíptico pero palpitante, Krasznahorkai ofrece no sólo novelas y relatos sino laberintos del lenguaje, auténticas arquitecturas del abatimiento, pero también destellos de una compasión que no se sacude la crueldad, sino que en buena medida nace de ella. Sus libros integran un recorrido que obliga a contemplar la descentralización del yo, la caída paulatina hacia lo inasible, lo posible pero horroroso, lo poético pero amenazado. Krasznahorkai construye sus universos dejándose guiar por una suerte de música de la desesperación, y en esa música tanto Kafka como Thomas Bernhard fungen como acordes fundacionales. En entrevista con George Szirtes, uno de sus más avezados traductores al inglés, el segundo autor húngaro galardonado con el Premio Nobel de Literatura después de que Imre Kertész lo recibiera en 2002 afirma: “Cuando no leo a Kafka estoy pensando en Kafka. Cuando no pienso en Kafka extraño pensar en él. Al cabo de un tiempo de extrañar pensar en Kafka, lo saco de mi librero y lo vuelvo a leer. Así es como funciono.”
***
Desde Tango satánico (1985), su primera novela y la segunda de sus colaboraciones creativas con su compatriota, el gran cineasta Béla Tarr —la primera fue La condena (1988)—, Krasznahorkai impone un escenario que ya contiene la que será su marca: una granja colectiva donde predominan las casas ruinosas, los campos abandonados, los personajes que no esperan casi nada salvo lo ineludible. En este libro traducido a una película magistral de siete horas de duración la lluvia incesante, la humedad, la descomposición física y la descomposición anímica, se amontonan en frases que se niegan a concluir, que se entrelazan unas con otras, que insisten en la lentitud del derrumbe. Este microcosmos enclavado en una tierra de nadie tras el desplome del régimen comunista en Hungría constituye un exilio aunque los personajes no huyan y muchos sean ya muertos en vida como varias criaturas de Antón Chéjov: fantasmas que caminan, que hablan, que conspiran o se engañan, que cuentan con la memoria para torturarse y con la esperanza para desengañarse. La novela contiene esa proximidad al apocalipsis consuetudinario que caracteriza el estado de conciencia y existencia conocido como lo kafkiano.
Lee también: Myra Landau: otra cosmovisión erótica

***
Melancolía de la resistencia (1989), novela también llevada al cine por Béla Tarr con ayuda del propio Krasznahorkai con el título de Las armonías de Werckmeister (2000), desarrolla el ánimo apocalíptico para complejizarlo. En un pueblo húngaro aplastado por la bota totalitaria irrumpe un circo que ofrece como espectáculo una ballena muerta que simboliza lo indefinido, lo monstruoso e incluso lo sacrílego, pero sobre todo la injerencia de lo extraño en la cotidianidad más pedestre. El elemento político y social se introduce a través de la multitud parasitaria que viaja a bordo de un tren para encarnar lo ajeno, lo que desata la resistencia aunque la resistencia se vuelve melancólica porque no combate con armas sino con palabras y miedos y esperas y la conciencia de lo que ya no se puede evitar. Lo grotesco no es ornamento sino revelación de lo que permanece oculto: la descomposición moral, la traición muda, la soledad de los que aún creen en algo y sueñan en medio de la devastación. El estilo literario se expande: los párrafos se alargan, la sintaxis se ramifica, las cláusulas subordinadas y las incisiones de la historia se multiplican y retroalimentan para generar un efecto hipnótico, una ansiedad controlada. La raíz kafkiana se manifiesta no sólo en los temas sino en la estructura narrativa: el personaje que no sabe, que no entiende, y que es arrastrado sin remedio a un laberinto invisible.
***
Guerra y guerra (1999), cuarta novela de Krasznahorkai, es un punto de máxima tensión entre la realidad tangible que se deteriora y la ficción paranoica tipificada por Ricardo Piglia. El archivista György Korin descubre un manuscrito antiguo que considera lo suficientemente importante para preservarlo en la eternidad digital, como si internet fuera un arca botada al mar caótico del mundo. Pero esa escritura es también fuga y autoinmolación: este pariente no tan lejano de Karl Rossmann, el joven protagonista de El desaparecido, la primera novela kafkiana, quiere postear el texto en la red y luego suicidarse. Ese gesto extremo sintetiza bien la dialéctica de Krasznahorkai entre lo finito y lo infinito, entre lo mundano y lo absoluto. Al desplazarse a Nueva York, Korin se enfrenta a lo extranjero, al absurdo de los trámites y el idioma y la no pertenencia, que remite asimismo a El proceso y El castillo pero mezclándose con la urgencia de Bernhard por manifestar la irracionalidad inherente al discurso humano. La novela no busca consuelo: los sueños, los personajes del manuscrito, los visionarios atrapados en guerras antiguas y los fantasmas de la historia se imbrican con el presente hasta que resulta difícil distinguir lo que Korin lee de lo que escribe, lo que anhela de lo que teme. Tal confusión es el núcleo de Guerra y guerra, cuyo estilo magnético orilla al lector a una total suspensión de la incredulidad para sucumbir al hechizo de la literatura.
***
Uno de los rasgos más sorprendentes de Krasznahorkai es la resistencia literal y estilística al párrafo como unidad de pausa, la oposición casi furibunda al punto como signo de clausura definitiva. Sus frases pueden prolongarse durante varias páginas, cruzar subordinadas, acoger digresiones y reflexiones laterales, casi sin interrupción, como si la ansiedad de los personajes se contagiara al lenguaje mismo para diseñar una especie de cautiverio para el lector. Esta técnica no es mero exhibicionismo verbal sino un instrumento para reproducir la fragmentación del sentido y la dificultad de lo humano para asentarse y apelar a la completud.
El estilo maratónico del húngaro se emparenta con Bernhard por la obsesión, la repetición y la tensión verbal que casi se convierte en ritual pero con una diferencia: mientras que el austriaco usa el monólogo y la queja como cultivo del resentimiento, de la flagelación personal extrema, Krasznahorkai siembra también la compasión, la vibración moral, el canto de lo que se extravía. En él la voz no se impone con arrogancia sino que se agazapa y se pregunta, a veces protesta y en otras sólo observa.
En Krasznahorkai la distopía no es futurista, no es ciencia ficción. Es un ahora aumentado: los espacios rurales que se desmoronan, los pueblos delimitados por su condición marginal, la decadencia social, el vacío moral, la incomunicación, el destierro interior, la naturaleza herida, los animales perseguidos, el hombre como bestia que devora o es devorada. Se trata de una distopía espacial y temporal: los personajes están fuera del tiempo o dentro de un tiempo que ya no les pertenece, en un presente que se desdobla hacia el pasado y hacia un futuro imposible.
***
Leer a Krasznahorkai implica sumergirse en un quehacer artístico siempre en riesgo, siempre al filo del colapso, pero que resiste y respira. En el diálogo sin interlocutores seguros que ofrece la frase interminable, en el pulso que evoca lo mismo a Kafka que a Bernhard, radica su victoria estética: enseñarnos, por medio de la palabra, lo indecible, lo que tiembla bajo la apariencia de lo cotidiano; confirmar que la distopía no es mañana sino hoy y que el monstruo de proporciones cetáceas vislumbrado por Herman Melville no tiene que venir de fuera sino que está dentro, en lo que heredamos y lo que olvidamos, en lo que callamos y lo que nos negamos a ver. Ahí reside la profundidad de László Krasznahorkai, su tenebrosa bondad, su luz improbable, su prodigioso lirismo de ruina.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]









