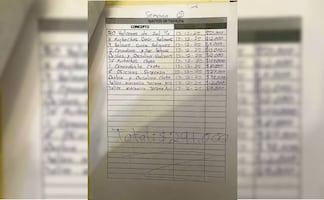Más Información

Narco “La Rana”, entre altar a la muerte, corridos de Los Rayos del Norte, drogas y armas doradas; EU difunde foto de como vivía

Sheinbaum ajusta horario de conferencia mañanera este 26 de febrero; se realizará desde Mazatlán, Sinaloa

Ellos son “La Rana” y “Aquiles”, hermanos Arzate-García, jefes del Cártel de Sinaloa; EU los busca por narcoterrorismo
Hace poco más de tres décadas, cuando estudiaba en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, una querida amiga y compañera de entonces –cuyo nombre me reservaré– hacía sus primeras armas en el periodismo, y el editor de la revista para la que trabajaba la comisionó para que realizara una entrevista con el maestro Emilio Carballido. Según me contó ella, él estuvo encantador y generoso (siempre lo era o, por lo menos, así lo recuerdo sobre todo en la etapa que me tocó vivirlo como maestro), y quiso cerrar su cuestionario –centrado, por supuesto, en su labor como dramaturgo– preguntándole algo así como: “Teniendo una carrera tan larga y exitosa en el teatro, ¿no ha pensado en escribir para el cine?” Carballido hizo una pausa, luego puso aquella famosa sonrisa de gato y le respondió: “He hecho más de treinta películas”. Mi amiga solo atinó a decir: “¡Soy una pendeja!”
Ella, afortunadamente, no se dedicó al periodismo, sino al cine, y hoy es una magnífica directora de arte. No la culpo por su ignorancia de entonces porque, sin duda, la brillante carrera teatral de Carballido ha eclipsado otra notable, que podríamos denominar como “paralela”, tanto en la narrativa como en el campo cinematográfico, lugar, este último, donde fue, en primer lugar, un gran adaptador para el cine de textos de autores tan disímbolos como B. Traven, Gabriele D’Annunzio, Pérez Galdós, Richard Wright, el abate Prévost, e incluso de las obras de sus contemporáneos –y amigos– Sergio Magaña, Luisa Josefina Hernández, Hugo Argüelles y un largo etcétera.
Lee también:“El corazón me parece un músculo aburrido”: entrevista a Adalber Salas Hernández sobre Crania

La llamada “generación de los cincuenta” creció con el cine y de él hay muchos rastros en su obra literaria en cuanto a estructura y trazo de caracteres. Es aquel realismo costumbrista de los primeros tiempos donde pueden encontrarse más vasos comunicantes con ciertas representaciones cinematográficas que les eran contemporáneas. Sobre todo, en cuanto a la construcción de personajes entrañables que bordean la comedia y el melodrama con igual fortuna y que, de paso, sirvieron para desmitificar una vida provinciana idealizada. Con ese bagaje a cuestas y de la mano de su “descubridor” Salvador Novo, un jovencísimo dramaturgo, de apenas veinticinco años, debutó en el teatro del Palacio de Bellas Artes con Rosalba y los Llaveros, cambiando –para siempre– la percepción que se tenía de la dramaturgia nacional, anquilosada por el viejo teatro español o las estrictas normas de los dramas franceses; e imponiendo su nombre, el de Emilio Carballido, como el más famoso de los autores de la escena teatral mexicana de la segunda mitad del siglo XX.
No es gratuito que esa, su primera obra, fuera también la primera que el cine mexicano adaptara en 1954, rebautizándola con el nombre de Rosalba, en la que el auto original no tuvo que ver más que como generador de un argumento que el propio director, Humberto Gómez Landeros, se encargó de adaptar para el cine, concentrándose en las mudas parafilias voyeristas de uno de sus protagonistas, interpretado por Carlos Navarro, o en la espléndida presencia de la cancionera Verónica Loyo, la heroína del título, quien no perdió la posibilidad de cantar Amor del alma, de José Alfredo Jiménez, sin venir a cuento, en una película donde los momentos de soledad de los personajes revelaban más –en términos fílmicos– que el ingenioso diálogo, pleno de ironía, que caracterizó siempre la obra del veracruzano.
Lee también:La tierra desnuda: una reseña sobre Los dos Beune
En el mundo de las películas, Carballido arrancó con el pie izquierdo. Sin embargo, con Rosalba se inauguró una de las vertientes principales en cuanto a la aportación del dramaturgo al cine: la de poner sus obras al servicio de una cinematografía que pocas veces les hizo la justicia que sí les había hecho el escenario. Ahí quedan en nuestro cine ejemplos tan desiguales como Felicidad (Alfonso Corona Blake, 1956), El esperado amor desesperado (Julián Pastor, 1975) –a partir de La danza que sueña la tortuga–, Orinoco (Pastor, 1984), uno de los casos más tristes porque se trata de una de sus obras mayores, Rosa de dos aromas (Gilberto Gazcón, 1989), o Escrito en el cuerpo de la noche (Jaime Humberto Hermosillo, 2000), a las cuales no se les puede negar los aciertos propios de su argumento e, incluso, muchos destellos de buen cine, no en balde están firmadas por algunos de los mejores –o por lo menos, más ambiciosos– cineastas de su época que, sin embargo, no encontraron en ellas las condiciones más propicias para un acercamiento acorde a las obras de las que partían.
Desde los alardes en Eastmancolor de Felicidad para retratar bellamente Acapulco y la Ciudad de México mientras transcurre la desigual relación amorosa entre un viejo profesor y una mecanógrafa; hasta Escrito en el cuerpo de la noche, donde se cruzan dos realidades fílmicas: la de un director de cine que presenta su primera y autobiográfica película en la Cineteca Nacional; y la de su propia juventud en un hogar dominado por puras mujeres tan amorosas como opresivas, su abuela, su madre y la misteriosa Adela H –bella referencia a la apasionada protagonista de L’histoire d’Adèle H. (1975), de François Truffaut–, Carballido contribuyó con lo que pudo para nuestro cine: situaciones que guardaban una enorme cercanía con el mundo de mediocridad de la clase media, personajes con pequeñas aspiraciones retratados con empatía e intimidad y, por supuesto, buenos parlamentos. Poco quedó de ello en la mayor parte de este grupo de adaptaciones realizadas muchas veces por manos ajenas.
En su discurso de aceptación del Ariel de Oro en 2002, máximo reconocimiento de sus pares nacionales, Carballido refirió su gratitud hacia los artífices de su entrada al cine: “Era un momento en que los sindicatos tenían las puertas cerradas. Yo no podía adaptar. Julio Alejandro, que no me conocía personalmente hizo un mitin para que fuera yo admitido como adaptador y así fue. Luego Gabriel Figueroa me llamó a CLASA para hacer proyectos importantes. Ellos dos, Julio y Gabriel, puedo decir que me metieron a empujones en el cine y por la puerta grande”.
De esa puerta grande por la que entró hay que lamentar –debido al eclipse antes mencionado de su estatura teatral sobre la cinematográfica– que hayan quedado muy pocos testimonios de su trabajo con directores como Luis Buñuel o Roberto Gavaldón, o con ese gran olvidado que es el escritor Julio Alejandro, soterrada presencia queer en nuestra industria, con quien coescribió dos de las obras maestras de los directores citados: Nazarín (1958) y Días de otoño (1962), a partir de Pérez Galdós y Traven, respectivamente. La primera, una reconocida cinta –prix international en Cannes– sobre los avatares trashumantes de un modesto e ingenuo cura, que parece ajeno a la inevitable maldad humana; y la segunda, una de las más fascinantes exploraciones sobre la ensoñación femenina, con una Pina Pellicer actuando en absoluto estado de gracia, cinta que en años recientes ha sido extrañamente reivindicada por la crítica joven de nuestro país.
En el espectro contrario de reconocimiento, acaso porque se trata de su obra más desconocida, se encuentra The Time and the Touch (1962), basada en otra pequeña obra maestra suya, en el campo de la narrativa, que es la novela breve El norte, donde se retrata, con enorme sutileza, un triángulo que involucra a una viuda, su amante barriobajero y la atracción homosexual que surge entre este y un aventurero del puerto de Veracruz. La película que tenía como protagonistas a Tito Guízar, Xavier Marc y Vicki Cummings, al parecer, se perdió para siempre tras su paso por la Mostra de Venecia, de acuerdo a las palabras que su director, Benito Alazraki, dejó en sus memorias hasta ahora inéditas: “Si de mí hubiera dependido, habría filmado únicamente obras de Carballido, comedias y novelas. Afortunadamente para él, no pudo ser. (…) A El norte le cupo el honor de ser la única película, de toda la historia de la cinematografía mundial, que se evaporó totalmente, ni mínima huella quedó de ella, ¡nada! Y al evaporarse, se evaporó parte de mí mismo”.
A propósito de esa película –que probablemente nunca veremos–, su gran amiga, la escritora Luisa Josefina Hernández, con quien compartió varios créditos como guionista, dejó también un breve testimonio en sus memorias, donde retrata como nadie las vicisitudes del trabajo cinematográfico de Carballido: “El caso de Emilio era muy ilustrativo: sostenía tres casas: la suya, la de su padre y la de su madre. Bueno, necesitaba dinero. Hizo más de cien guiones cinematográficos. ¿Cuáles eran mis colaboraciones? Muy curiosas. Ocurría que de pronto, después de estar encerrado trabajando día y noche, llegaba a un punto ciego; pedía ayuda. Una vez, y esto divierte mucho a mis hijos, trajo lo que estaba escribiendo: era una adaptación de su novela El norte y se la habían rechazado. Mis hijos dicen que yo puse muy mala cara y les dije que trajeran el ‘durex’ y las tijeras. Luego me senté en un sillón y arreglé el guion. Me dio diez mil pesos y crédito; mi nombre, nada más, no puso ‘estructuradora de oficio’”.[1]
La maestra Luisa Josefina afirma también lo siguiente: “Aún ahora ciertas adaptaciones de Carballido relumbran por el buen diálogo y una clara percepción de causas y efectos en los sucesos que no tienen todas las películas”.[2] Esta última declaración puede aplicarse a la tercera vertiente de su aportación al cine, aquella, que no parte de adaptaciones propias y ajenas, sino donde desarrolla argumentos originales para la pantalla donde podemos situar Al rojo vivo (1968) y Los novios (1969), dirigidas por Gazcón, y sobre todo su trabajo con una nueva generación de directores que afirmaron su importancia para la historia de nuestro cine en la década de los setenta. Es el caso de su colaboración con Alfonso Arau en la desopilante El águila descalza (1969), o –en las antípodas– el guion que realizó junto a Paul Leduc para Reed: México insurgente (aunque este parta del ensayo histórico de John Reed); y para esa infravalorada película de Felipe Cazals, que es La Güera Rodríguez (1977), sobre la célebre cortesana de la Independencia, interpretada por Fanny Cano, aunque al parecer se trataba de una historia concebida para Silvia Pinal. En esta categoría entrarían también los guiones de Traficantes de niños (1989) y Sida, maldición desconocida / Trébol negro (1990), cuyos títulos evidencian su propia arena dramática, los cuales fueron filmados en los años noventa por Ismael Rodríguez, Jr., cineasta siempre provocador y shocking.
Como dato curioso habría que mencionar que el primer largometraje de animación mexicano, Los tres reyes magos, dirigido por Fernando Ruiz, y estrenado en 1976, también partió de un guion de Carballido, aunque con el seudónimo de E.C. Fentanes, es decir, con el apellido materno, con lo cual puede inferirse cierto descontento con el proceso o con el resultado final, sabiendo de la mala relación que sostenía con su madre.
Como puede observarse, y como puede atestiguarse siempre que uno revisa la historia del cine nacional –eternamente en crisis–, el periplo cinematográfico de Emilio Carballido tuvo altas y bajas, como las ha tenido la propia industria desde el fin de aquella etapa bautizada como “la época de oro”. Sin embargo, al hablar de su aportación a nuestra cinematografía uno no puede dejar de fascinarse ante grandes escenas que han acompañado nuestro imaginario identitario y emocional.
Mi secuencia favorita, y tal vez la de muchos, es aquella de Macario (1959), donde Ignacio López Tarso es introducido por la muerte, encarnada por Enrique Lucero, en una gran caverna llena de velas que representan a cada una de las personas que habitamos este mundo. Ahí la muerte le dice: “Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía y hay aquí cosas que debes aprender. Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste… y las vidas se apagan por millares al azar: las santas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Míralas arder, son de distintas eras. Cada una es única. Duran más o menos según la materia que alimenta la flama”.
En este solo diálogo está contenida la consciencia de nuestra finitud contada por el cine e introyectada en nuestra memoria, algo de lo que muy pocos guionistas podrían preciarse y de lo que Carballido, humanista esencial, podría jactarse porque de sobra lo hizo en el teatro.
Como colofón, solo agregaría que, visitándolo una vez, hace más de veinte años, en su bella casa de San Pedro de los Pinos para hacerle una entrevista sobre la actriz María Douglas, le pedí al final de nuestra conversación que me autografiara el libro que Bellas Artes publicó por sus setenta años de vida. Nunca se me ha olvidado la dedicatoria que me escribió y que dice así: “Para Roberto Fiesco, actor de dos estrenos mundiales míos ¡y en papeles especiales! Por eso se ha de haber vuelto investigador.”
Sí, estudié también actuación en su amada Escuela Nacional de Arte Teatral, donde él nos escribió Matrimonio y mortaja, a quién le baja… y Tejer la ronda, pero pasados los años, no me volví investigador precisamente. Igual que mi amiga, aquella incipiente periodista, intenté volverme cineasta y con el paso de los años, cuando estoy perdido, vuelvo, una y otra vez, a ver esas películas que me hicieron definir una vocación. Muchas de ellas las escribió Carballido.
[1] David Gaitán, Memorias. Luisa Josefina Hernández, México, El Milagro–UANL, 2016, p. 44.
[2] Ibídem, p. 45.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]