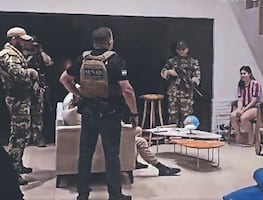Javier anticipa El Viaje en las plantas de sus pies y lo ve en sus sueños. Sabe que pronto tendrá que despedirse de su abuelita Neli y su tía Mali, de sus juguetes y la escuela, de los sapos que salen por la tarde y del canto de los grillos en la noche, de su casa en La Herradura. En sus sueños, también, se ve como Superman o Gokú, volando desde El Salvador hasta La USA, donde viven sus papás.
Con profunda ternura, mucha inocencia, todos los temores y las preguntas que se hacen los niños a los nueve años, un Javier Zamora adulto en Solito (Penguin Random House, 2024) nos lleva en ese periplo que inicia con su abuelito Chepe, quien le ha enseñado “cosas del cielo. Cosas de mi familia. De mapas”. Juntos atraviesan Guatemala para luego despedirse, pues Javier debe seguir “solo, solitario, solito, bien solito, solito de verdad”. Sabe que migrante es una palabra que cuesta decir, mientras carga la vida en su mochila para atravesar el desierto con otros, hormigas como él, colonia y comunidad, con el sueño de encontrarse con sus padres, dejando cinco mil kilómetros atrás.
Lee también: No hay Dios en el Tlaque

¿Qué fue lo más más sorprendente o inesperado que usted encontró en este recorrido por su infancia, algo que tal vez estaba muy profundamente escondido y que salió a flote en la escritura de este libro?
Hay diferentes niveles del trauma. Ahora mismo estoy tratando de escribir sobre mis primeros días en Estados Unidos y parte de ese proceso consiste en entrevistar a mis padres. Mi papá me contó algo que yo no recordaba: parece que nos subieron en unos neumáticos para llegar hasta el bote aquella madrugada y yo no podía nadar, ¡me daba tanto miedo el agua! Imagínate el horror de ese niño; fue tanto que mi cerebro lo borró completamente. O escuchar a mi papá y a mi mamá contarme cuando me recogieron en Tucson —eso fue lo primero que les pregunté—. Yo me digo: ¡Guau, el cerebro! Qué otras cosas terroríficas habré vivido, que hoy no recuerdo. Pero también tengo que decir que hay escenas bonitas, momentos muy buenos, como el día que comimos el pescado frito, aprender la palabra fuck (risas), cositas así.
Precisamente por eso es tan valioso dentro de la historia el manejo del humor, que existe a pesar del drama, y que viene de la inocencia de ese niño de nueve años. ¿Cómo desarrolló el trabajo literario ahí?
Creo que el ser indocumentado en Estados Unidos durante dieciocho años y el problema de vivir en tantos gobiernos antiinmigrantes me llevó a creerles lo que decían. Eso perjudicó mi salud mental. Gran parte del trabajo con mi terapeuta —ya llevamos seis años; es la relación más larga que he tenido en mi vida— fue rescatar los momentos bonitos, el humor. Este no es mi primer libro; yo tengo uno de poemas y soy autocrítico con él, porque veo que mis poemas son muy tristes. Cuando los escribí todavía no iba a terapia y no había analizado mi propia salud mental ni lo que yo estaba haciendo. Así que, en pocas palabras, el trabajo fue la terapia, que me ayudó a llegar al humor de las que puedo decir que son —quizás— las escenas más trágicas de mi vida, que ocurrieron en solo siete semanas. Yo estaba dejando que esas siete semanas perjudicaran mis veintinueve años, hasta que todo comenzó a salir.
Hay otro asunto narrativo muy poderoso que es la evocación y el recuerdo desde lo sensorial: usted habla mucho de los olores (el olor a ceniza, a hojas de mango; sus compañeras de viaje, que olían a menta, rosas y sopa), los colores (del mar, de la piel), los sonidos…
Dicen que el olfato es el sentido más pegado a la memoria. Mi abuela era pupusera (cocinaba pupusas) y yo era el niño que le ayudaba a probar las cosas. Yo crecí en medio de la naturaleza; si quería un mango, lo tenía afuera, si quería piña, níspero, zapote, todas las frutas estaban allá detrás. Teníamos tucanes que llegaban a la casa, urracas… Fue una niñez preciosa. Cada vez que pruebo algo, si me eriza la piel es porque me recuerda a algo de mi niñez. Creo que, por mi abuela que era pupusera, la comida me enseñó a recordar los olores, los sabores. Esa fue mi mejor educación para ser escritor desde pequeño. En mi casa no hubo televisión en mis primeros años, como la tienen los niños de hoy; la primera televisión en colores la compramos cuando cumplí cinco o seis años. Entonces, para entretenerme salía a jugar y creo que de ahí viene esa atención a los detallitos.
Lee también: Libertades en riesgo
Hay un momento muy emotivo durante ese viaje, y es cuando usted empieza a pedirle a Dios “que lleguemos a la USA, que mis papás me estén esperando en la frontera, que el abuelito Chepe esté dormido en su cama, que las monjas no me hayan acusado con la policía, que don Dago y Marta regresen otra vez…”. Es muy lindo porque en esa travesía, donde un niño solito estaba tratando de sobrevivir, no solo pensaba en usted.
Es que así piensan los niños. Creo que eso es lo que a los adultos se nos ha olvidado. En mi propio caso, mi mamá me pegaba, pero si le hubieras preguntado a ese niño de cuatro años: ¿Quieres a tu mamá?, te habría respondido: Absolutamente sí. O después de que Marcelo nos robó y nos dejó, si tú me hubieras preguntado: ¿Quieres que se muera?, un niño siempre te dice que no. No sé si es exactamente inocencia, pero creo que los seres humanos nacemos así y el mundo adulto nos hace olvidar ese derecho a vivir y a perdonar. Eso es lo que a mí me hizo daño durante tanto tiempo, y por eso empecé a escribir el libro como lo escribí: para recordar esa niñez.
Cada día es más claro que el lenguaje determina por completo la realidad, y una muestra clara es el uso de las mayúsculas para nombrar, por ejemplo, El Viaje, Las Botas, La Migra, El Abuelo, El Hombre Gritón. ¿Qué hay detrás de eso?
Me gusta la pregunta porque me hace recordar que, cuando yo estaba escribiendo el libro, mi cerebro siempre volvía a las caricaturas. En un mundo de caricaturas siempre hay personajes “grandes”, y todo se ve mayor de lo que es realmente. Por ejemplo, yo no conocía al Hombre gritón que viajaba en el bote, y para mí él no fue más que un hombre que estaba gritando; se convierte en el acto de lo que es. Un niño es el que le pone una mayúscula al Viaje porque él nunca ha salido de su pueblito costeño. En ese entonces yo había salido muy pocas veces a la capital de El Salvador; a mis nueve años nunca había viajado más de una hora desde donde nací, así que mi idea de viaje fue ese recorrido hasta Estados Unidos. Un trayecto de más de dos horas desde La Herradura, donde yo nací, ya se vuelve algo muy grande, y en la vida de un niño es como subir el Everest.
Precisamente esa construcción de su voz como la de su yo niño es muy interesante, pues no es una voz totalmente infantil, pero desde su yo adulto usted logra hacer un registro muy bello, como agachándose a mirar al niño que está hablando. ¿Cómo fue la creación de esa voz narrativa?
Irónicamente, cuando comencé a escribirlo tenía veintinueve años, entonces la voz era de una persona de esa edad. Yo estaba trabajando unas memorias, digamos, tradicionales para que los lectores pudieran ver lo que yo había sufrido. En ese entonces me habían dado una beca en Harvard, así que se trataba de un “miren ustedes”, dirigido a una audiencia que quizás yo había internalizado, una audiencia americana. Para ese momento ya tenía unas treinta mil palabras en esa voz de veintinueve años y hasta yo mismo me aburrí, no me llegaba. Entonces pensé: Si a mí no me gusta, ¿a quién le va a gustar? Por esa época conocí a mi terapeuta y a mi agente, las dos personas que me orientaron en la escritura. Cuando comencé a escribir la novela yo quería ponerle poemas, episodios que estaban en ese presente de mis veintinueve, y había una parte, cuando voy en una lancha en el Océano Pacífico, en la que la voz era del niño de nueve años. Esa fue la primera vez que escribí en esa voz, y mi agente y mi terapeuta me dijeron: Oye, aquí tienes algo; hay que irse por ahí.
Ahí le dio vuelta a todo…
Sí. Yo solo tenía alrededor de cinco mil palabras en esa voz, y aunque se me hizo muy difícil emocionalmente, me fue más fácil divertirme escribiendo. Por eso creo que, cuando cambio esa voz, ya dejo de pensar en el ciudadano americano que lleva veinte años en Estados Unidos, porque inconscientemente yo había tratado de convencer a esas personas de que me vieran como a un ser humano. Al cambiar el enfoque hacia mí mismo ya no priorizo a los ciudadanos sino a nosotros, los niños inmigrantes, los indocumentados, todos los que han llegado a ese país como lo hice yo, y no solo a Estados Unidos, pues la migración está ocurriendo en todo el mundo.
Ese niño habla del árbol de marañón, del árbol de mango, del mosquitero sobre la cama, y él (usted) se pregunta si en la casa donde viven sus padres en Los Ángeles también habrá un mosquitero y un árbol de marañón. Es muy bello porque traslada su realidad a ese país donde imagina que hay nieve, pizza y piscinas. ¿Cómo trabajó narrativamente ese aspecto y también el de encontrarse con que ese nuevo espacio donde no hay todo lo que usted anhelaba?
Creo que esto sucede a cualquier edad. Ese es el gran fracaso de la migración, que en muchos casos uno tiene una imagen idealizada del lugar al que va a llegar… y esa imagen era aún más lejana en los años noventa porque no había social media, así que uno no podía ver cómo era la vida en otros lugares a través de Instagram, Facebook, no se podía comunicar por WhatsApp. Para mí, de niño, Estados Unidos era un mundo que solo podíamos ver por televisión. Mi familia era pobre y me podían mandar fotos una sola vez al año, con un viajero que venía, pero nunca le tomaban fotos a la vida cotidiana que tenían; solo eran fotos del Golden Gate, la isla Alcatraz o cosas bonitas. Entonces, yo de niño me imaginaba ese mundo como el de Baywatch, Full House, Friends, y pensaba que así vivían mis padres. Uno de niño no entiende que se necesita tener visa, ser “legal”. Nada de eso me lo imaginaba y al llegar aquí eso me causó mi primera gran depresión. Creo que eso le sucede a cualquier inmigrante. Incluso hoy, con el social media y la posibilidad de ver otras realidades, creo que las expectativas y las ideas que tenemos sobre Estados Unidos —o de cualquier país al que uno quiera migrar— son usualmente mejores que la realidad.
¿Cómo ve la migración hoy, sobre todo viviendo en un país gobernado por Trump, que está asumiendo políticas antiinmigratorias tan duras?
En todo el mundo la palabra deportado se ha convertido en sinónimo de criminal, y no es así. Yo solo puedo hablar de los salvadoreños, que llegamos a Estados Unidos porque hubo una guerra en la que Estados Unidos le mandaba millones de dólares diarios al Gobierno salvadoreño para que nos matara a nosotros. ¿Quién no se va a ir de un país así? No es culpa de nosotros, no fue culpa de mis padres que emigraran porque querían vivir. Eso es lo que yo quiero que todo Gobierno, todo presidente y todo ciudadano común sepa y entienda: que no vean a los deportados, a los indocumentados, a los inmigrantes como criminales porque no lo son.